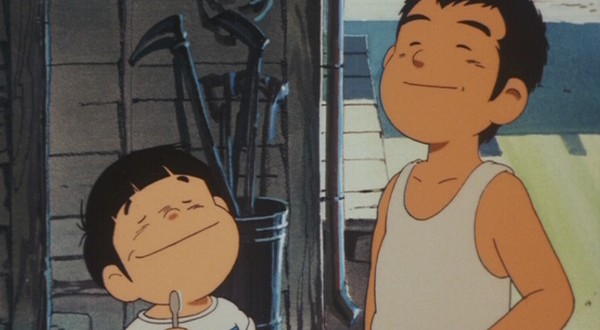Edith Minturn Sedgwick procedía de una acaudalada familia de
Stockbridge, Massachusetts. Los Sedgwick llevaban generaciones
triunfando socialmente: no sólo eran ricos, sino también refinados e
influyentes. Una tía abuela de Edie había sido retratada por John Singer
Sargent, el pintor de la aristocracia norteamericana, y las mansiones
familiares fueron durante años escenario de reuniones donde se daba cita
lo más granado de la sociedad del país. Al llegar a la mayoría de edad,
Edie celebró su puesta de largo y fue inscrita como debutante en el
Registro Social. Guapa, elegante, educada en caros colegios, se esperaba
de ella un buen matrimonio y un rotundo éxito social. El problema es
que Edie Sedgwick deseaba algo bien distinto.
En 1964, recién cumplidos los veintiún años, Edie dejó el hogar
paterno en Palm Springs para instalarse en Nueva York. Sus padres
debieron decirse que no era un mal lugar para encontrar marido, así que
le entregaron una parte de su herencia y la dejaron instalada en casa de
su abuela, que vivía en un piso de catorce habitaciones en Park Avenue.
Edie no tenía la menor intención de perder el tiempo saliendo a la
caza de un buen partido. Quería brillar en Manhattan, pero no como la
debutante cursi típica de las galas del Waldorf Astoria: deseaba
adentrarse en los territorios de la modernidad, reinar en los templos de
la nueva ola. Y cada noche, tras besar a su abuelita, salía a
zambullirse en la noche neoyorquina, donde se convirtió en un personaje
de referencia. Era bonita, divertida, tenía clase y se movía en un
Mercedes con chófer. En unas semanas los locales de moda de Manhattan
-el Ondine, el Arthur o el Shepheard's- se disputaban su presencia. Todo
el mundo la consideraba la party girl del momento.
Andy Warhol conoció a Edie Sedgwick en una fiesta en el ático de
Lester Persky, un productor de publicidad cuyo privilegiado apartamento
en la calle 59 era lugar de encuentro de la élite social e intelectual
del Nueva York de los sesenta. Edie, que era una bailarina excepcional,
estaba subida en una plataforma, moviéndose al ritmo de la música. Una
amiga de Andy, Isabelle Collin Dufresne, Ultra Violette, dijo al verla:
"Inhala glamour y exhala glamour. La palabra glamour está acuñada para
ella". Según Víctor Bockris, biógrafo de Warhol, otro de los amigos del
artista fue menos complaciente al asegurar que Edie "era como una Holly
Golightly [la protagonista de Desayuno con diamantes] majareta". Sea
como fuere, Andy Warhol se sintió fascinado por aquella muchacha joven y
esbelta, alta y delgadísima, de largas piernas y ojos oscuros que
alguien dijo que eran "del color de una tableta de chocolate Hershey
metida en el congelador". De no haber sido homosexual, Warhol la habría
pedido en matrimonio aquella misma noche. Antes de marcharse, hizo a
Sedwgick lo más parecido a una declaración de amor: "Quiero hacer una
película contigo".
Edie no lo sabía, pero aquella frase eran las palabras mágicas que
daban paso libre al universo de la Factory. En 1965, el espacio creado
por Warhol en el número 231 de la calle 47 se había convertido en la
tierra prometida de la new wave. Enteramente recubierto de plata, como
un espejo gigantesco, la Factory era plató de cine, marco de orgías,
telón de fondo de sesiones fotográficas y, sobre todo, lugar de
referencia para todo aquel que quería ser alguien: allí podía
encontrarse a Rudolph Nureyev, Tennessee Williams, Jackson Pollock, Jane
Fonda, William Burroughs. Judy Garland, Roy Liechtenstein o Jim
Morrison. Por supuesto, también los policías eran asiduos visitantes del
local cuando, alertados por los vecinos, se convertían en artistas
invitados que contemplaban, atónitos, los desmadres de Andy y sus
amigos. En la Factory, uno podía escuchar música de Puccini mientras
inhalaba gas de la risa, inyectarse droga, merendar pastel de marihuana o
participar en un número de sadomasoquismo, todo en la misma tarde.
Cualquier cosa era posible.
Edie entró por la puerta grande en el mundo de Warhol. De todas las
chicas que formaban su legión de admiradoras -desplazándose las unas a
las otras cuando Andy así lo decidía-, Edie fue la más mimada, y también
la más querida. Truman Capote justificaba el súbito afecto del pintor
por la joven Edie asegurando que Andy siempre había querido ser alguien
como miss Sedgwick: "Una adorable chica bostoniana a la que sus padres
pusieran de largo". Esa era, precisamente, la primera causa de
fascinación de Warhol: el background privilegiado, los orígenes
selectos. Él, que venía de una familia de inmigrantes eslovacos
malamente radicada en un suburbio de Pittsburgh, que había pasado su
infancia alimentándose -¿casualidad?- de sopa de tomate Campbell
rebajada con agua, que había vivido marcado por la estrechez y las
carencias, se rendía ante la presencia de chicas de colegio privado, que
viajaban por Europa, hablaban en francés y vestían de alta costura.
La mayoría de las musas del genio eran jóvenes pertenecientes a
familias de postín. Isabelle, Ultra Violette, era una francesa de
pedigrí aristocrático que se iba de vacaciones con los Rostchild y los
duques de Windsor. Brigid Berlin, apodada Polk, era hija del presidente
de la Hearst Corporation. Andy idolatraba a aquellas jóvenes damiselas
de modales exquisitos, víctimas de un notable aburrimiento de clase y
ávidas de emociones nuevas, y encontraba también un placer adicional en
pervertirlas, arrancándolas de su universo del Uptown para arrastrarlas a
un sótano húmedo forrado de papel de plata. El corazón de la Factory.
Edie era la perfecta encarnación de las fantasías warholianas: tan
delicada y distinguida, tan llena de encanto, tan dulce y sin embargo
tan deseosa de vivir experiencias nuevas. Sus armarios estaban
abarrotados de prendas de firma y abrigos de pieles, pero ella prefería
llevar leotardos negros y camisas masculinas. A pesar de su aparente
desaliño, siempre estaba espléndida. Combinaba sus camisolas de hombre
con sofisticados pendientes largos y zapatos de tacón de aguja.
Acentuaba su aire de desamparo marcando con khol sus grandes ojos
oscuros. Su amplia sonrisa daba luminosidad a aquel rostro aniñado que
marcaban las ojeras. La cintura de avispa, las caderas inexistentes, el
pecho plano, podían hacer pensar en un muchacho, pero Edie Sedgwik era
toda femineidad, puro erotismo.
Había algo misterioso en aquella chica. Quizá porque bajo su capa de
sofisticación y buen gusto, Edie ocultaba un pasado terrible que se fue
revelando poco a poco. En su familia había un largo historial de
enfermedades mentales. Uno de sus ocho hermanos se había suicidado, otro
había muerto trágicamente. Su padre había sido diagnosticado como
maníaco depresivo. Ella misma había dado con sus huesos en varias casas
de reposo antes de cumplir los veinte años, y sufría de anorexia y de
bulimia. Más adelante, Edie aseguraría que su padre y dos hermanos suyos
habían intentando abusar de ella, y que sus padres la internaron en una
clínica por decir que había visto a su padre practicando sexo con una
criada. Quizá sus padres no la habían enviado a Nueva York para
encontrar marido, sino para quitársela de encima. Cuando aterrizó en la
Factory, Edie apenas tenía trato con los suyos, y eso hizo que
encontrase en aquella extraña tribu un sucedáneo de familia.
Aunque de una forma asexuada, Warhol se volvió loco por Edie, y ella
se volvió loca por Andy. Entre los dos se forjó una particular relación,
una especie de simbiosis que a algunos parecía enfermiza y que acabó
resultando destructiva. Con el objetivo de parecerse a Andy, Edie se
tiñó el pelo de plateado, y él empezó a usar como ella grandes camisas
por encima de los leotardos. A veces resultaba difícil distinguir al uno
del otro. Andy estaba encantado de haber encontrado a su álter ego: era
como tener a su alcance la imagen que le esperaba al otro lado del
espejo. Se propuso moldear a Edie hasta convertirla exactamente en la
mujer que él hubiera sido de no haber nacido hombre.
La colaboración artística de Edie y Warhol se inició con una pequeña
aparición de la joven en la película Vinyl, a la que siguió el papel
protagonista de Pobre chica rica. Luego vendrían otras cintas: Belleza #
2, Kitchen, Bitch… Los filmes de Warhol no tenían guión: se limitaba a
enfocar a su estrella con una cámara, y la invitaba a hablar, a moverse,
a expresarse. No se trataba de contar una historia, sino de crear una
nueva forma de arte. Y Edie, con su fotogenia, su elegancia y su voz
chillona, era perfecta para los planes de Andy, que se limitaba a
gritar: "Eres ideal, eres maravillosa, tú sólo habla". Aquellos filmes,
que no se proyectaban precisamente en circuitos comerciales,
catapultaron a Edie, que se convirtió en la reina de la vanguardia
neoyorquina. Junto a ella, para compartir el trono, estaba Andy Warhol.
En la Factory, Edie encontró algo más que un escenario para dar
rienda suelta a sus aspiraciones artísticas. El espacio concebido por
Warhol fue para ella un campo de pruebas donde experimentar con
estupefacientes. Aunque tiempo después Edie culparía a Andy de su
adicción a media docena de sustancias, lo cierto es que cuando conoció
al artista ya se había aficionado a las drogas. La Factory sólo
contribuyó a mantener su adicción, pues por allí circulaban todo tipo de
preparados. La droga más popular era el meth cristalizado, que podía
consumirse disolviéndolo, esnifándolo o por medio de una inyección, pero
también había ácido, speed, hachís, anfetaminas… Edie le daba a todo.
Con la Factory o sin ella, era una adicta que dependía por completo de
las pastillas. Mientras, seguía viviendo su sueño de popularidad junto a
Andy Warhol.
Las revistas femeninas también se rindieron a la princesa de la
Factory. Edie Sedgwick se ajustaba a los cánones de la moda de los
sesenta: era quebradiza y frágil, de huesos finos y rasgos aniñados,
como Jane Shrimpton o Twiggy, que copaban las portadas de la época.
Llegaron los reportajes para Life o Vogue. El resultado de las sesiones
de fotos está ahí: Edie se comía la cámara, sabía posar, tenía un rostro
lleno de matices y un cuerpo elástico perfecto para lucir la ropa.
Cualquiera hubiese pronosticado para ella una carrera fulgurante en el
mundo de la moda. Pero Edie era imprevisible, de humor cambiante y genio
alborotado. Y, por si fuera poco, estaba siempre rodeada de una extraña
cohorte donde no faltaba algún camello de tres al cuarto reclamando el
pago de la última dosis. Y eso era algo que ponía los pelos de punta a
todos los que estaban en la órbita distinguida de Diana Vreeland o
Carmel Snow, las grandes damas de las revistas de moda. Así que, después
de un par de reportajes, Edie fue generosamente remunerada y pasó a
engrosar la lista negra de cover girls conflictivas con las que era
preferible no contar.
Edie llevaba sólo unos meses en Nueva York cuando se dio cuenta de
que había malgastado casi toda su herencia: el alquiler de coches de
lujo, las generosas invitaciones a personas que ni siquiera conocía, la
ropa, las drogas, se habían comido sus ahorros. Fue en esa época cuando
entró en contacto con Bob Dylan y sus colaboradores, Bobby Neuwirth y
Albert Grossman. Entre ellos y la gente de Warhol se libraba desde hacía
meses una guerra sorda. Bob contra Andy. La pandilla de la Factory
contra la del Chelsea Hotel. Hacer amistad con Edie fue para Dylan un
modo de incordiar a Warhol. Por su parte, Edie encontró muy divertido al
músico y a sus amigos, y además empezaba a aburrirse de ser el florero
de un homosexual. Dylan y los suyos eran hetero, y Edie encontró en el
sexo otro motivo para desequilibrar la balanza. El músico y los suyos la
recibieron en su grupo con los brazos abiertos, y de paso aprovecharon
la ocasión para arremeter contra Warhol: "¿De verdad no te paga por
aparecer en sus películas? ¿En serio actúas gratis para Andy? Ese tipo
te está tomando el pelo, Edie. Mereces algo más. Podrías ser una
auténtica estrella de cine, incluso grabar un disco. Ganarías millones,
Edie".
Envenenada por los comentarios, harta de los números rojos en su
cuenta corriente, Edie habló con Warhol y le dijo que quería cobrar por
su trabajo. Andy trató de justificarse: sus películas eran piezas de
arte, no superproducciones de Hollywood. Estaban bien como vehículo
promocional, explicó, pero no daban dinero. De hecho, le resultaban
bastante caras… Andy pensó que todo quedaba así aclarado, pero Edie se
enrocó en su postura: quería cobrar, quería recibir algo por todo lo que
hacía en sus estúpidos filmes, y si Andy no estaba dispuesto a tratarla
como una actriz profesional, otros lo harían. La relación empezó a
enfriarse.
A pesar de todo, de cara a la galería el tándem Andy-Edie seguía
funcionando. Eran el mejor ejemplo de pareja pop, y sus apariciones
públicas arrastraban a cientos de fans que les ovacionaban cuando
bajaban juntos de una limusina, y se dejaban fotografiar con sus
atuendos imposibles, sus peinados idénticos y el aire de desinterés del
que ya está de vuelta de todo. Una de aquellas entradas estelares estuvo
a punto de acabar en tragedia. Ocurrió en Filadelfia, en el otoño de
1965, cuando el Instituto de Arte Contemporáneo programó una
retrospectiva de Warhol y un local de quinientas localidades fue
abarrotado por más de dos mil personas. Cuando Edie y Warhol hicieron su
aparición, una multitud se abalanzó hacia ellos en un ataque de
fascinación colectiva. Fue necesaria la intervención del servicio de
seguridad, que sacó de la sala al artista y a su musa, encantados ambos
con la conmoción provocada, conscientes de que habían llegado a la cima
de la popularidad.
Para entonces, los problemas de Edie con las drogas se agudizaron.
Solía empezar la jornada con un puñado de pastillas, y empalmaba una
dosis con otra hasta la hora de dormir. Empezó a entrar en barrena.
Andaba como una autómata, podía pasar días sin lavarse, tenía crisis de
histeria cada dos por tres. Fue en esa época cuando Andy empezó a decir
que Edie acabaría suicidándose, "y espero que cuando lo haga me avise
para que pueda filmarlo". Sus peleas eran frecuentes: ella seguía
insistiendo en que Andy debía remunerar su trabajo, y él cada vez se
tomaba menos molestias para aplacar su indignación. Edie había pasado de
ser la amiga del alma a convertirse en una drogadicta insoportable que
había perdido el control sobre sí misma.
En su siguiente producción, 'My hustler', Andy decidió no contar con
su musa y filmó la película a espaldas de Edie, quien se sintió
abandonada. Poco tiempo después firmaría un contrato con Albert
Grossman, manager de Bob Dylan, y manifestaría su intención de no
regresar a la Factory. Las veladas en la guarida de Warhol fueron
sustituidas por días y noches de fiesta en el Chelsea Hotel. Dylan se
inspiró en ella para componer dos canciones de su disco Blonde on
blonde, y todos le dijeron que su carrera artística despegaría
definitivamente. En la primavera de 1966, quince meses después de su
primer encuentro, perdió todo contacto con Andy Warhol y se centró en su
nuevo grupo. En su nueva familia, que iba a guiarla en el camino al
éxito.
Es difícil saber cuándo se dio cuenta Edie Sedgwick de que se había
dejado seducir por algo que era sólo el canto de sirenas de quienes
querían atraerla hacia su bando. Hollywood no la estaba esperando. El
cine comercial no la estaba esperando. Las discográficas, las
productoras, tampoco. Y un día, la chica de la Factory, la musa
warholiana, la joven que aparecía en los temas de Bob Dylan, se
contempló a sí misma y se horrorizó con lo que veía. Ya no era la
encantadora debutante que había llegado a Nueva York a vivir su dolce
vita y gastar a manos llenas el dinero de su familia, sino un despojo de
sí misma, consumida por las drogas y el alcohol. Un cadáver andante que
necesitaba de estimulantes para espabilarse y de somníferos para
dormir. Una desdichada veinteañera que había arruinado su vida, que no
tenía futuro y tampoco presente.
Edie huyó de Dylan, de Warhol, de Nueva York. Pasó una temporada
junto a su familia, en un desesperado intento por recuperarse a sí
misma, pero tampoco allí había sitio para ella. Regresó a Nueva York y
protagonizó una película ajena a la Factory donde su trabajo pasó sin
pena ni gloria. Su dependencia de las drogas era absoluta. Inició varias
curas de desintoxicación, estuvo a punto de morir de sobredosis varias
veces. La ingresaron en media docena de hospitales, convertida en un
esqueleto viviente. Confesó ante los médicos que pasaba días enteros sin
comer, sosteniéndose a base de café y pastillas. Isabelle Colin
Dufresne, que llegó a ser amiga personal de Edie, cuenta en sus memorias
que la joven fue condenada por tráfico de estupefacientes y pasó una
temporada en la cárcel. La prisión, los centros psiquiátricos y las
clínicas de rehabilitación fueron el escenario de los últimos años de la
vida de Edie Sedgwick. Precisamente en una de estas instituciones
conocería a Michael Brett Post, con quien se casó unos meses antes de su
muerte.
Los que la vieron en los últimos días de su vida aseguran que Edie se
había convertido en una monstruosa caricatura de la mujer que había
sido una vez. Las drogas le habían deformado el rostro, todo su cuerpo
parecía hinchado, y su mente estaba destrozada por la confusión y los
desvaríos. Cuando recordaba la Factory, lo hacía para responsabilizar a
Warhol y a los suyos del infierno en que se había convertido su vida.
Edie tuvo un final muy a lo Marilyn: la encontraron en su casa,
muerta por los efectos de alguna droga. Nunca se aclaró si se le había
ido la mano en el último viaje, o si había decidido que ya no valía la
pena continuar. Tenía 28 años. Andy Warhol se enteró de su muerte por la
llamada de una amiga. La noticia no le afectó demasiado. Sólo preguntó
quién iba a heredar "todo el dinero de Edie". Su interlocutora le
respondió que Edie Sedgwick estaba completamente arruinada. "Vaya… En
fin, cuéntame qué has estado haciendo hoy". Para Warhol, Edie había
dejado de existir en el mismo instante en que salió de la Factory, con
sus leotardos negros y su camisa masculina, para hacerse un sitio en las
canciones de Bob Dylan y en las habitaciones baratas del Chelsea Hotel.
























 El
momento álgido de romanticismo en Los
paraguas de Cherburgo es la citada escena de la despedida
de la pareja en la estación de tren. Se trata de una escena
a la que el cineasta francés trata de dar un énfasis
especial, subrayando su relevancia por medio de una planificación
muy clásica y precisa —que nos recuerda las despedidas
de las grandes historias de amor hollywoodenses— y también
mediante el uso de la canción Je t'attendrai, que
previamente ya ha sido anunciada como leitmotiv musical de
la película y que constituyó uno de los éxitos
más populares del compositor Michel Legrand.
El
momento álgido de romanticismo en Los
paraguas de Cherburgo es la citada escena de la despedida
de la pareja en la estación de tren. Se trata de una escena
a la que el cineasta francés trata de dar un énfasis
especial, subrayando su relevancia por medio de una planificación
muy clásica y precisa —que nos recuerda las despedidas
de las grandes historias de amor hollywoodenses— y también
mediante el uso de la canción Je t'attendrai, que
previamente ya ha sido anunciada como leitmotiv musical de
la película y que constituyó uno de los éxitos
más populares del compositor Michel Legrand.